
¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una aproximación psicoanalítica a la neurosis compulsiva y la adicción al amor romántico idealizado en la cultura popular latinoamericana
Resumen / Abstract
Este artículo explora la relación entre la neurosis compulsiva, la compulsión a la repetición y la idealización del amor romántico en la cultura latinoamericana. Desde el psicoanálisis, se retoma la noción freudiana de cómo los sujetos repiten inconscientemente experiencias tempranas de carencia afectiva, lo cual se traduce en vínculos amorosos marcados por sufrimiento, dependencia y búsqueda de redención. A nivel sociológico y cultural, siguiendo a Eva Illouz y otros autores, se examina cómo la industria cultural —a través de la música popular, la literatura, las telenovelas y el cine— ha normalizado y perpetuado estos patrones, presentando el amor como un escenario de dolor necesario para alcanzar la plenitud. Se analizan ejemplos que van desde boleros clásicos hasta reguetón contemporáneo, evidenciando la continuidad de este discurso en diferentes épocas. Se plantea también que el amor romántico idealizado opera como una forma de neurosis colectiva, explotada por el capitalismo afectivo y reforzada por las narrativas culturales, lo que invita a una reflexión crítica sobre los modos en que interactuamos en las relaciones afectivas y sobre los imaginarios que guían nuestras relaciones.
This article explores the relationship between compulsive neurosis, the compulsion to repeat, and the idealization of romantic love in Latin American culture. Drawing from a psychoanalytic perspective, it re-examines the Freudian notion of how subjects unconsciously repeat early experiences of emotional deprivation, which translates into romantic relationships marked by suffering, dependency, and a quest for redemption. On a sociological and cultural level, following Eva Illouz and other authors, it examines how the cultural industry—through popular music, literature, telenovelas, and film—has normalized and perpetuated these patterns, presenting love as a necessary stage of pain to achieve fulfillment. Examples ranging from classic boleros to contemporary reggaeton are analyzed, evidencing the continuity of this discourse across different eras. It also posits that idealized romantic love operates as a form of collective neurosis, exploited by affective capitalism and reinforced by cultural narratives, which invites a critical reflection on the ways we interact in our affective relationships and the imaginaries that guide them.
Autora:
paola marielle madrid Leiva
paolamarielle@outlook.com
¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?
Por dicha o desventura, (si se pertenece a Latinoamérica) conocemos el contexto de esta popular frase, ya que hace parte del “soundtrack” de una de las novelas colombianas más vistas, a nivel internacional.
Novela que al igual que muchas otras, trata de relatar como a través de situaciones muy desfavorables, y contra viento y marea, los protagonistas rompen esquemas, y de manera subversiva hacen que el amor romántico triunfe.
Pero ¿Por qué nos gusta tanto la dificultad en el amor? ¿Hace esto parte de una fantasía colectiva sociocultural sobre el gusto por lo prohibido y las trasladamos a las ficciones que manifiestan esos deseos? o ¿Son estas mismas narrativas las que refuerzan esos deseos de establecer solo y solo bajo la prohibición y la dificultad la idea de amor verdadero?
No se trata solo de un estribillo pegajoso, sino de una declaración cargada de deseo, poder, voyerismo y proyección que anticipa lo que el psicoanálisis llamaría compulsión a la repetición: la búsqueda incesante de escenarios donde el amor, para sentirse “verdadero”, debe atravesar la herida de lo imposible.
Dentro de la cultura, partiendo de que el arte (ya sea en forma de narrativas contadas a través de novelas), surge de los deseos y necesidades de una sociedad, y esto da forma a lo que consumimos y apreciamos en un espacio geográfico y temporal determinado, entonces puede sugerirse que es quizás, la manifestación inconsciente y colectiva de narrar historias en donde las premisas de amor prohibido sea ya parte elemental de la concepción del amor.
Pero este no es un tema nuevo, ni tampoco exclusivamente latinoamericano. Ya que repasando en la historia tenemos los relatos de Eros y Psique, (un mortal y una diosa), o la tragedia de Píramo y Tisbe (dos amantes que se ven obligados a separarse por la enemistad de sus familias y que, según se dice, inspiró la historia de Romeo y Julieta).
En la edad media tenemos un sin número de baladas creadas sobre las valientes hazañas de los caballeros en brillante armadura, haciéndose torturar por amor y quizás hasta sin la esperanza de una recompensa. Ya para el Renacimiento la culpa se la echaremos a Shakespeare. Desde ese tiempo hasta hoy, las mismas narrativas siguen llenándonos de intriga, de morbo y hasta de satisfacción, pero al parecer hoy los finales son felices. Lo que cambia no es la estructura dramática del amor imposible, sino el ropaje cultural en el que se presenta.
Para el entendimiento de este artículo, le llamaremos amor romántico idealizado a aquel amor que conlleva en sí una necesidad de martirio, de prohibición y de sufrimiento. Como bien explica Eva Illouz (1997) en El consumo de la utopía romántica, el amor moderno se ha construido sobre un entramado de promesas de redención, donde el sufrimiento parece ser, no solo una prueba de autenticidad, sino una condición de posibilidad (económica). O, en palabras de Byung-Chul Han (2012) en La agonía del Eros, un amor que se desplaza hacia lo espectacular, en donde lo imposible y lo doloroso funcionan como combustibles de deseo.
En “Pulsiones y destinos de pulsión” (1915), Freud explica que el objeto (a lo que se dirige el deseo) de amor y de odio puede ser el mismo. En psicoanálisis se entiende que amor y odio son pares, de opuestos dirigidos hacia un mismo objeto, es decir, se ama al objeto porque satisface y se odia al objeto porque frustra o priva.
En la teoría de las relaciones objetales (Klein, Fairbairn, Winnicott) se dice que el mismo objeto (por ejemplo, la madre) puede ser vivido como amado y odiado, deseado y temido.
Melanie Klein partiendo de la idea de qué el inconsciente no puede registrar la ausencia, marcaba la ausencia del objeto como un ataque del objeto, porque en realidad lo que el objeto no nos da, nos ataca Bleichmar (2006).
Por eso decimos que el amor romántico tiene esa ambigüedad: el ser amado puede volverse también el lugar de mayor frustración y, por tanto, el lugar del odio.
Freud (1920), en Más allá del principio de placer, introdujo el concepto de compulsión a la repetición para describir la tendencia inconsciente a recrear experiencias dolorosas o conflictivas, aunque estas producen sufrimiento. Esta dinámica, observable en la interacción analítica, puede trasladarse al campo del amor: las personas se ven impulsadas a repetir relaciones cargadas de dificultad, ausencia o frustración, como si lo que se busca de la relación con el otro, lejos de la plenitud y la reciprocidad, solo buscara darle significado, u otro final resignificativo al trauma ya existente.
Cuando este patrón se sostiene en el terreno de los vínculos afectivos, hablamos de lo que aquí denominaremos neurosis compulsiva romántica, en la cual el amor se experimenta como una mezcla de placer y dolor, reforzado por la creencia de que el sufrimiento es señal de autenticidad. En este punto se conecta con lo que se ha denominado la adicción al amor romántico idealizado, donde la intensidad del drama amoroso funciona como un aliciente similar al de una sustancia: crea dependencia, tolerancia y abstinencia emocional.
La historia de la cultura universal manifestada en mitos, rituales y relatos populares nos recuerda que no son solo entretenimiento, sino formas de transmisión cultural. En Latinoamérica, por ejemplo, el bolero, la ranchera, la balada de despecho y la telenovela actúan como vehículos simbólicos que perpetúan un modelo de amor sacrificial. En este sentido, puede hablarse de una compulsión a la repetición colectiva, donde las sociedades reproducen, generación tras generación, el guion del amor imposible, sufriente y abnegado como paradigma del “verdadero amor”.
A través de esta necesidad inconsciente de sufrir el amor, las estructuras capitalistas han perpetuado y socializado dichas necesidades, pues al comercializar y vender estos “productos” no solo refuerzan la idea, que ya de por si se quiere interiorizar, sino que también la capacidad de proyección de estas narrativas masifica su potencial éxito.
Eva Illouz (2007) menciona cómo el amor se configura socialmente a través de la cultura de masas. Las narrativas mediáticas (telenovelas, cine, música popular) moldean las expectativas amorosas, reforzando la idea de que solo en medio de la dificultad o la transgresión el amor adquiere valor. Así, lo que a nivel psicológico aparece como compulsión individual, en el plano colectivo se normaliza como aspiración social.
Retomando con el concepto inicial de cultura, que es la representación de los deseos y necesidades emocionales y psíquicas de una sociedad, entonces las narrativas del amor sufriente que consumimos no son casuales. El capitalismo, como sistema que se nutre del deseo, no solo refleja estas pulsiones, sino que las resignifica (finales felices) y las produce en masa.
La neurosis compulsiva romántica, que en el plano individual impulsa al sujeto a repetir escenarios de dolor, se convierte en el motor de una industria cultural que vende constantemente la misma fantasía. Y que la normaliza al punto de pensarse que tal dolor vale la pena, pues al final del sufrimiento se espera la recompensa.
La industria del entretenimiento —desde las telenovelas hasta las baladas de desamor— se apropia de esta pulsión inconsciente. Vende el drama, la espera, el sacrificio y la reconciliación como la verdadera esencia del amor. Al proyectar estos guiones una y otra vez, se establece un ciclo de consumo y normalización.
Mientras que la persona, impulsada por su compulsión a la repetición, busca experiencias que validen su patrón de dolor, la cultura le ofrece productos que refuerzan esa necesidad. El consumidor no solo compra una historia; compra una fantasía que justifica su propio sufrimiento y lo hace sentir parte de una narrativa universal de «amor verdadero».
Esta simbiosis entre la psicología individual y el sistema económico no hace más que perpetuar el mito. Al masificar el sufrimiento romántico como algo inevitable e incluso deseable, el capitalismo asegura que el contenido nunca pierda su atractivo. El amor, en su forma idealizada, se convierte en un producto adictivo que, al igual que una sustancia, promete una redención emocional que siempre queda fuera del alcance. La neurosis, que antes era un conflicto interno, se convierte así en un fenómeno cultural normalizado y rentable.
En las redes sociales actuales, el amor romántico idealizado ha encontrado otra forma de seguir reproduciendo su adoctrinamiento, y el acceso a la validación se ha hecho más fácil de adquirir. La persona ya no es solo una observadora que proyecta su fantasía en la pantalla, sino que se convierte en la guionista y protagonista de su propia trama. A través de la curación meticulosa de fotos, publicaciones y «stories», crea una narrativa de amor perfecto que exhibe con la esperanza de validación externa.
Esta búsqueda incesante de «me gusta» y comentarios positivos no es más que un ritual compulsivo para controlar la ansiedad, una manifestación pública de la neurosis que subyace al deseo de un amor sin fisuras. El voyerismo, que antes se dirigía hacia las telenovelas, ahora se redirige hacia las vidas de otros, y hacia la propia, convertida en un espectáculo. La compulsión a la repetición de los conflictos internos encuentra en el mundo digital un escenario para ser exhibida y recompensada, normalizando el drama y perpetuando el ciclo de dolor bajo una fachada de romanticismo instagrameable.
En el psicoanálisis, el objeto idealizado es una fantasía interna; en las redes sociales, ese objeto se exterioriza, y se manipula constantemente. El sujeto no proyecta su fantasía en un otro, sino en el contenido que elige mostrar. Las fotos de la pareja «perfecta» y las leyendas «románticas» son los nuevos tótems de un ideal inalcanzable.
Esta exposición constante a imágenes perfeccionadas intensifica la frustración cuando la realidad no está a la altura de la fantasía, reforzando el mismo ciclo de adicción y dolor que hemos descrito. En este entorno digital, la neurosis compulsiva romántica no es solo un conflicto personal, sino un fenómeno cultural normalizado y masivamente rentable.
Ilustrando un poco el contenido que hemos abordado, en Latinoamérica podemos sacar varios ejemplos muy poéticos, tanto de las canciones, de la literatura como de las telenovelas.
Julio Cortázar en Rayuela enlaza este hermoso escrito: «Nos amábamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared», la relación entre Horacio y La Maga como una danza de tormento y atracción, una herida que no deja de reabrirse.
La poesía de Pizarnik es un claro ejemplo de la adicción al amor idealizado que solo se encuentra en la herida. Sus textos están llenos de la búsqueda de lo inalcanzable, de un deseo que consume y que se repite como un castigo. Su famosa frase «Toda poesía es un poema de amor que termina en el amor», que, revisando sus escritos, esta frase esconde la tortura de perseguir una utopía que inevitablemente se derrumba.
El amor en Benedetti es un anhelo constante por un pasado que se niega a morir. En su poemario El amor, las mujeres y la vida, se percibe una melancolía que se aferra al recuerdo del ser amado. Como él mismo confiesa en su poema «Táctica y Estrategia»: «Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, no sé con qué pretexto, pero quedarme».
Ernesto Sábato en su novela Entre Héroes y Tumbas el personaje de Alejandra obsesiona al protagonista, llevando la relación a un ciclo de encuentros y rupturas que solo profundizan la herida. La narrativa es la manifestación de una neurosis compulsiva que los obliga a regresar a un dolor que no pueden resolver. –Me fascinaba -agregó Martín- como un abismo tenebroso, y si me desesperaba era precisamente porque la quería y la necesitaba. ¿Cómo ha de desesperarnos algo que nos resulta indiferente?
En la música latinoamericana encontramos múltiples ejemplos de esta compulsión romántica, donde el amor se vive como sufrimiento, súplica o renuncia. Agustín Lara, en Noche de ronda, encarna la angustia de la repetición: “Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue”, evidenciando el miedo a que el abandono del pasado se repita en el presente. Décadas más tarde, José José canta en Desesperado: “Vuelve, te lo imploro porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea tú has ganado”, ilustrando con claridad la entrega incondicional y la disposición al sacrificio. Incluso en voces más contemporáneas, Luis Miguel con “Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme”, muestra cómo la ilusión y la fantasía son preferidas a la verdad, manteniendo vivo el vínculo a costa de la realidad. Diversos compositores apelan a esta necesidad, como Carlos Gardel, Armando Manzanero, Juan Gabriel, etc.
Y este guion no es exclusivo de las famosas baladas románticas. En el reguetón y la música urbana se actualiza bajo nuevos códigos. Bad Bunny, en Adivino, expresa el ciclo del deseo y la toxicidad con versos como: “Pa’ chingar estoy pa’ ti todas las veces que tú pidas…Tú eres mala, una diabla venenosa, se me olvida, y quiero otra despedida”, donde el placer inmediato convive con la compulsión a repetir vínculos dañinos. Por contraste, Karol G en “200 copas” plantea una reflexión distinta: “Cuántas horas de llorar son suficientes, para saber que eso no es amor”, haciendo visible la conciencia del sufrimiento, aunque sin romper del todo con la lógica del sacrificio.
Las telenovelas han reforzado de manera similar estas narrativas. En La usurpadora, el protagonista perdona una y otra vez las traiciones de Paola, sosteniendo la creencia en la redención final del vínculo. En Yo soy Betty, la fea, la relación entre Armando y Betty se construye sobre la manipulación, la humillación y el sufrimiento, hasta llegar al desenlace “feliz” que normaliza el maltrato como parte del camino hacia el verdadero amor, también en esta dinámica de entrega y abnegación se ve envuelta Marcela, quien estaba dispuesta a soportar las traiciones y manipulaciones de Armando.
Los ejemplos que ilustran lo que se ha abordado en el texto son extensamente variados, como las películas mexicanas, los dramas argentinos, las series adolescentes que se crearon desde el 2005 hasta el 2014, y creo que el lector podrá identificar desde su experiencia la cantidad de contenido de este tipo del que se dispone y se gusta como cultura.
Aunque el amor romántico idealizado no es solo una experiencia íntima, y que abarca procesos sociales, culturales, geográficos y económicos podemos cerrar y analizarnos a partir de esto: en una obra cubana muy hermosa, que se llama “Si yo hubiera sabido” del compositor Orlando Vistel, escribe lo siguiente:
“Amar es un eterno laberinto para aquel que corre hacia el amor, salón de mil espejos barnizados, de pasión y encanto, amar es como un tren que se nos va diciendo adiós en la imaginación, y casi nunca sabe ni uno mismo, la parada más cercana a nuestro propio corazón”.
Esta frase, no solo poética, sino filosófica, pone en verso, algo que parece ser una verdad, tras el lente del dolor de saberse envuelto y confundido, entre el sentimiento y la lógica. Nos dice que amar, es un laberinto confuso, lleno de espejos, cuando se va persiguiéndolo, disfrazado de pasión y encanto, de la sensación de abandono al saberse lejano del tren que parte sin nosotros, y que nos deja esperando una “parada” por desconocer el propio destino de esa búsqueda.
La imagen es clara, en la búsqueda de un amor idealizado nos perdemos en espejismos, corriendo detrás de reflejos que nos devuelven siempre la misma escena. Quizás la invitación sea a mirarnos en ese espejo de otro modo, preguntarnos qué historia estamos repitiendo cada vez que la ausencia del otro nos desborda, cada vez que un silencio, un mensaje no contestado o una llamada ignorada nos activa el mismo guion inconsciente del drama recurrente del abandono.
Referencias
Freud, S. (1920/1992). Más allá del principio de placer. Obras Completas, Vol. XVIII. Amorrortu Editores.
Freud, S. (1905/1992). Tres ensayos de teoría sexual. Obras Completas, Vol. VII. Amorrortu Editores.
Freud, S. (1909/1992). Análisis de un caso de histeria (Dora). Obras Completas, Vol. VII. Amorrortu Editores.
Illouz, E. (2007). Cold intimacies: The making of emotional capitalism. Polity Press.
Illouz, E. (2012). Why love hurts: A sociological explanation. Polity Press.
Marcuse, H. (1964). One-dimensional man. Beacon Press.
Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1944/2007). Dialéctica de la Ilustración. Trotta.
Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina. Anagrama.
Butler, J. (1990/2007). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.



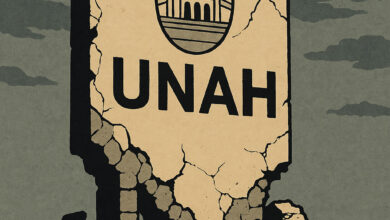


Después de leerlo puedo decir que es uno de los textos más lúcidos y necesarios que he leído sobre el amor en nuestra cultura (y en muchas otras sociedades alrededor del mundo) la forma en que enlazas la compulsión a la repetición con boleros, telenovelas y el mundo actual (el digital) stories de Instagram es tan precisa que duele de ser tan reconocible.
Solo quería agregar, desde el lugar de lector agradecido, una pequeña idea que tu texto me despertó y que creo que dialoga muy bien con lo que planteas, tú desnudas qué NO es amor: ese martirio adictivo que nos vendieron como la única forma auténtica, y lo haces tan bien que, al terminar de leer, cualquiera podria preguntar (no en lo personal pero puede pasar) «entonces… ¿qué sí es?»
A lo largo de mi vida leyendo, estudiando y descubriendo patrones (hasta en personas cercanas a mi) he llegado a la conclusión que el amor SI duele, no como lo vendería la cultura que bendice el sufridor masculino y el mártir femenino (que está presente en la mayoría de invenciones de nuestra cultura como lo mencionas, aparte de cosificar a la mujer pero eso es otro tema) duele, pero distinto, “Te amo y ELIJO estar contigo, pero no me muero SIN TI; me duele, me transforma, pero NO me anula»
Duele cuando hay que perdonar de verdad, cuando hay que soltar una expectativa, cuando uno crece y el otro aún no, cuando hay que elegir quedarse un día más, aunque sea incómodo para al siguiente dialogar y mejorar, duele porque ser humano y estar vivo significa sentir, quizá la diferencia esté en que el dolor del amor posible no necesita ser eterno ni “épico” o “prohibido” para sentirse real, el amor no necesita audiencia, no necesita que el otro se convierta en salvador o en verdugo, es un dolor que se puede hablar, reparar y atravesar de verdad sin caer en la toxicidad, un dolor que, en lugar de repetir el trauma, lo elabora, un dolor que no te pide desaparecer para demostrar que amas, parafraseando a Esther Perel entendemos que » el amor duele porque la intimidad exige la desnudez de ambas partes y eso asusta y transforma».
Creo que tu ensayo abre la puerta exactamente a eso: a animarnos a imaginar (y después a practicar) un amor que no renuncie a la intensidad latinoamericana, pero que deje de exigirnos la herida abierta como prueba de autenticidad.