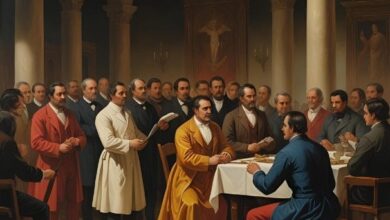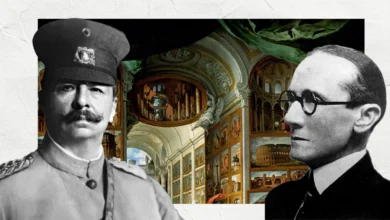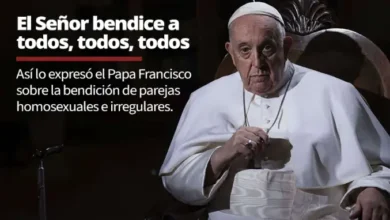La llanura y su ley: génesis de un espíritu indómito
Por: Giorgio Belfiore

Fuente: Colombeia: Boletín semanal n.º 4
Hay tierras que no admiten amos. En Venezuela, esos territorios son los llanos, sabanas interminables que, desde Apure y Barinas hasta Guárico y Portuguesa, han forjado generaciones de hombres y mujeres para quienes la independencia no es un sueño político, sino una forma natural de existir.
En el llano, el horizonte no tiene paredes. El caballo es prolongación del cuerpo; la lanza, prolongación del brazo. Allí la autoridad no se impone por decreto: se gana en la carrera, en el combate y en la palabra dada.
En los llanos coloniales, la vida era dura y autónoma: vaqueros que vivían armados para defender su ganado, comunidades alejadas del control efectivo de Caracas y una economía que dependía más del trueque y la caza que de las rutas oficiales. Ese aislamiento cultivó un espíritu refractario a la obediencia ciega.
Francisco de Miranda, mucho antes de que las lanzas llaneras cabalgaran para Bolívar, ya intuía el valor de esos hombres: «En estas tierras vastas y abiertas, los hombres que las habitan llevan en su espíritu la semilla de la libertad, pues su vida sin cadenas les enseña a no doblarse ante la opresión». Esa imagen parecía hecha a la medida del llano, donde la llanura abierta y el cielo inabarcable reforzaban la idea de que ninguna autoridad terrenal debía encadenar la voluntad.
Del llano a la epopeya
Cuando Bolívar regresó tras la caída de la Segunda República en 1814, comprendió que sin el llanero no habría victoria. En Apure encontró a Páez y a sus jinetes, capaces de cruzar ríos crecidos, cabalgar jornadas enteras con una ración mínima y descargar cargas fulminantes que deshacían columnas realistas.
La batalla de Las Queseras del Medio (1819) condensó ese espíritu. Apenas 153 llaneros desmontaron a toda una división española con una maniobra que todavía se estudia en academias militares. No fue una victoria de recursos, sino de audacia.
Otras tierras abiertas del continente compartieron esta capacidad. Las pampas argentinas, cuna de gauchos y milicias a caballo, dieron a San Martín la movilidad y dureza necesarias para su campaña libertadora. Pero la comparación se agota rápido: en los llanos venezolanos, la guerra se volvió una prolongación de la vida diaria, no una excepción. Aquí, el combate era casi una faena de ganado, y la independencia, una prolongación natural de la autonomía personal.
El ethos del llano
La figura del llanero trascendió la independencia. Su desconfianza hacia el centralismo alimentó revoluciones como la Guerra Federal y marcó la política venezolana durante décadas, en las que caudillos de origen llanero —desde Páez hasta Zamora— reclamaban que el poder debía adaptarse al pueblo y no al revés. Este espíritu no era mero capricho personal, sino el reflejo de un orden natural aprendido en la sabana: un mundo donde la palabra pesa más que la firma, y donde la autoridad se gana demostrando valor, lealtad y competencia, no imponiéndose por jerarquías abstractas.
Hoy, aunque los llanos hayan cambiado y la ganadería conviva con la modernidad, esa identidad persiste en la música recia, en el joropo que celebra la vida nómada, en las faenas de ordeño al amanecer y en el orgullo silencioso de quienes siguen mirando el horizonte sin muros. El llano no sólo forjó guerreros: forjó una noción de libertad que se respira, se cabalga y se canta. Esa libertad no es la anarquía del caos, sino una autonomía consciente, arraigada en la responsabilidad individual. El llanero se sabe dueño de sí mismo y de sus actos, y por eso puede pactar, pero nunca someterse.
Giorgio Belfiore